Haití no atraviesa una simple crisis coyuntural, sino el colapso crónico de un país que lleva más de dos siglos luchando contra el olvido y el castigo. Conviene recordarlo: en 1804, los esclavos haitianos derrotaron al poderoso ejército napoleónico y fundaron la primera república negra independiente del mundo. Fue símbolo de resistencia frente al colonialismo. Ese gesto histórico tuvo un precio: el aislamiento internacional. Francia impuso en 1825 una “indemnización” por la independencia que hipotecó durante cien años a la economía más próspera del Caribe. Desde entonces, la isla osciló entre bloqueos externos y debilidad interna. El país que había nacido como ejemplo universal quedó atrapado en una paradoja: la emancipación se convirtió en condena.
En los papeles, Haití es una república semipresidencial con división de poderes. En la práctica, esas instituciones funcionan como piezas sueltas de un rompecabezas que nunca encaja. El Congreso se ha disuelto una y otra vez por falta de elecciones; los presidentes han gobernado por decreto; la justicia nunca consolidó su independencia. La democracia haitiana existe en la Constitución, pero casi nunca en la vida real. El siglo XXI es prueba de ello: un golpe en 2004, un terremoto devastador en 2010, y una larga “tutela internacional” de la ONU que se extendió hasta 2017. Cada intento de estabilización dejó tras de sí más incertidumbre.
El ciclo roto desde 2010
El 12 de enero de 2010, Haití pasó a ser sinónimo de catástrofe. Un terremoto arrasó Puerto Príncipe, mató a más de 200.000 personas y redujo la capital a escombros. La tragedia humanitaria fue también institucional. El Estado, ya débil, quedó expuesto en toda su fragilidad. Michel Martelly asumió la presidencia tras esa devastación, pero su gobierno nunca logró levantar un aparato estatal capaz de sostener a un país entero.
Seis años más tarde, tras elecciones cuestionadas, llegó Jovenel Moïse. Y con él, una sucesión de crisis que marcarían a fuego la política reciente. Denuncias de fraude, corrupción generalizada, protestas que incendiaron las calles y una economía en caída libre. El escándalo de PetroCaribe en 2019, que reveló el desvío de fondos millonarios destinados al desarrollo social, fue la gota que colmó la paciencia de un pueblo acostumbrado a sobrevivir con lo mínimo. En 2020, con el Parlamento disuelto y los mandatos vencidos, Moïse gobernaba por decreto, acumulando poder sin contrapesos. El desenlace llegó en julio de 2021 con una escena que parecía de ficción: el presidente fue asesinado en su propia residencia, en un magnicidio rodeado de incógnitas internacionales. El país quedó sin Congreso, sin Corte Constitucional, sin instituciones de sucesión legítima. Ariel Henry tomó el poder como primer ministro interino, pero sin respaldo electoral ni legitimidad política. Era el retrato de un Estado fallido.

Para comienzos de 2023, Haití ya era, literalmente, un país sin representantes. Y cuando la política se retiró, otros llenaron el vacío de violencia. Las pandillas tomaron la capital. Hoy, en 2025, más del 80% de Puerto Príncipe está bajo su control. No son simples bandas criminales: son un poder paralelo que cobra peajes, dicta horarios, decide quién circula y quién no. Más de un millón de haitianos han huido de barrios sitiados, los secuestros se volvieron rutina, y el miedo organiza la vida cotidiana. En Haití, la pregunta ya no es qué hará el gobierno, sino qué impondrá la pandilla de turno. A esa violencia se suma una catástrofe humanitaria que no da tregua. En la actualidad, seis millones de personas (más de la mitad de la población) necesitan asistencia inmediata. La hambruna es crónica, el cólera, erradicado oficialmente en 2019, volvió en 2022 y desnudó otra vez la precariedad del sistema sanitario. Quienes no huyen a República Dominicana emprenden rutas marítimas desesperadas hacia Estados Unidos, en balsas frágiles, y que el destino decida.
La última carta política
Mientras la comunidad internacional mira con desgano, Haití intenta ensayar una salida política que parece más frágil que esperanzadora. En marzo de 2024, acorralado por las protestas y la violencia, Ariel Henry presentó su renuncia y abrió paso a un experimento inédito: un Consejo Presidencial de Transición, creado bajo mediación de la Comunidad del Caribe (CARICOM) e integrado por nueve representantes de fuerzas políticas y sociales. Desde agosto de 2025, este cuerpo colegiado gobierna interinamente el país, con la tarea monumental de organizar elecciones en 2025 y entregar el poder a un gobierno legítimo el 7 de febrero de 2026. En junio, se nombró a Garry Conille como primer ministro interino, y en agosto Laurent Saint-Cyr asumió la presidencia del Consejo, encargado de conducir una traspaso que ya enfrenta la sombra del fracaso.
El mandato es claro: restituir un mínimo de orden, preparar comicios creíbles y mantener al país en pie en medio del colapso institucional. Pero las condiciones son casi imposibles. El registro electoral está obsoleto, la logística territorial es precaria y las pandillas controlan más del 80% de la isla. Formalmente, Haití se encuentra bajo estado de sitio por tres meses; en la práctica, vive en esa excepción permanente desde hace años. La militarización legaliza lo que ya era cotidiano, en un país donde la seguridad está privatizada por grupos armados, y donde la policía y las instituciones estatales se han vuelto actores secundarios en su propio territorio.

El Consejo de Transición se presenta como la última carta política, pero la pregunta es inevitable: ¿cómo puede un órgano colegiado de nueve miembros restablecer la autoridad en un Estado deshecho, organizar elecciones libres y devolver confianza a una población que no cree en nada? Lo que en otras democracias sería un procedimiento ordinario —ir a votar— en Haití se transforma en una odisea marcada por el miedo, la falta de recursos y la violencia cotidiana. La comunidad internacional, por su parte, sigue atrapada en la paradoja de siempre: intervenir o no intervenir. El recuerdo de la MINUSTAH (2004–2017), con sus abusos y la introducción del cólera, dejó cicatrices profundas, y la misión multinacional aprobada en 2023 y liderada por Kenia avanza con lentitud, falta de financiamiento y enorme desconfianza social. Haití se convierte así en espejo de los límites de la cooperación internacional, misiones de seguridad que nunca logran legitimidad, ayuda humanitaria que apenas contiene la emergencia y un compromiso político global que siempre llega a destiempo.
El pasado que clama por un futuro
En medio de este derrumbe, un Estado sepultado y la más aguda catástrofe humanitaria, Haití todavía carga con su memoria. Fue el primer país de América Latina en liberarse de una colonia, que mostró que los esclavos podían convertirse en ciudadanos libres. Ese legado de dignidad contrasta con un presente de hambre, miedo y abandono. Allí persiste su lema nacional: “La unión hace la fuerza”. La insignia de aquella historia independentista, de la primera nación negra de Latinoamérica, que abrió la puerta a muchas más. La pregunta que surge sigue siendo la misma: ¿podrá Haití reinventar el legado de 1804 y transformarlo en un futuro posible, o continuará siendo la herida que el mundo prefiere no mirar?
Te puede interesar: Haití enfrenta renovada ola de violencia mientras bandas criminales amenazan al gobierno
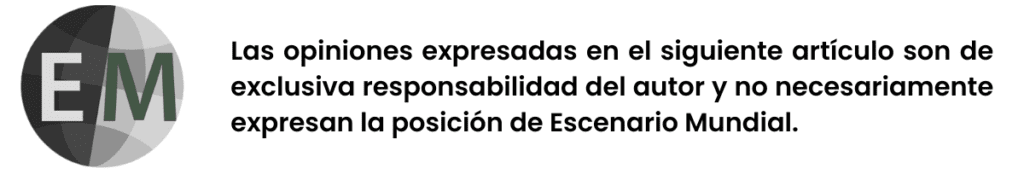








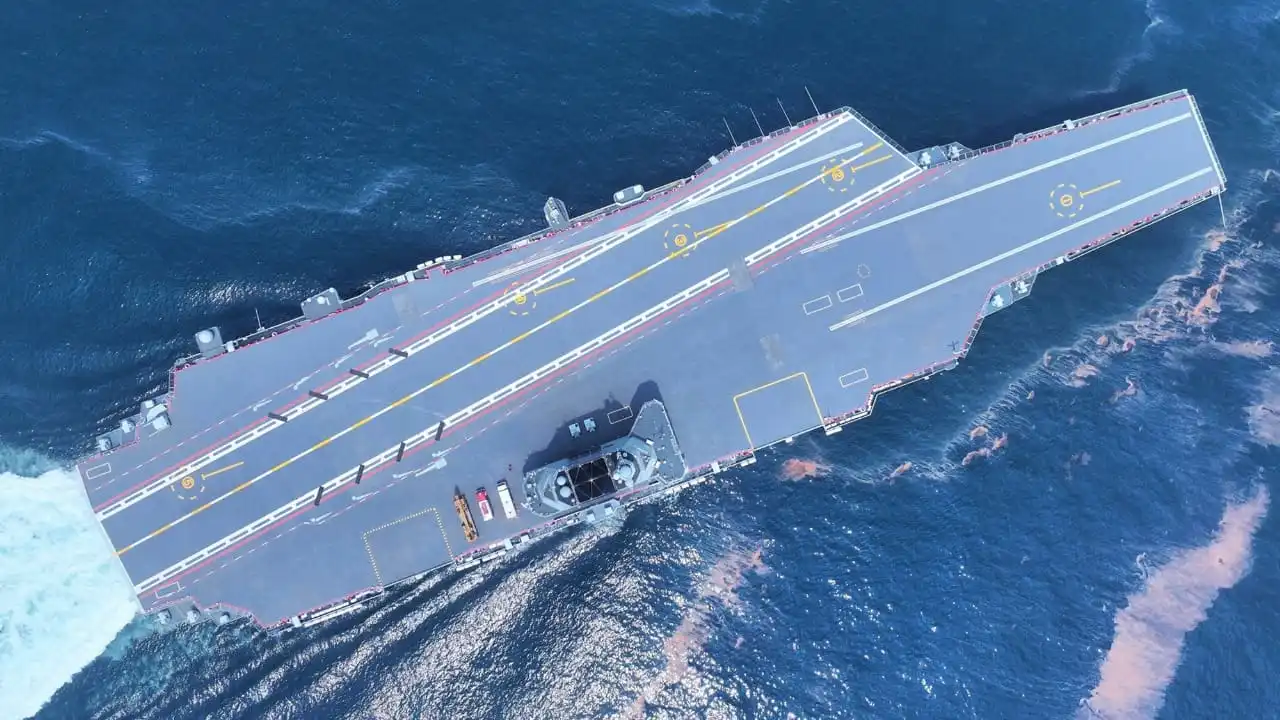






Excelente artículo, parece salir de la mano de un internacionalista experto. La situación en Haití es verdaderamente compleja y llena de matices.
Por ejemplo, el lema “La unión hace la fuerza”, que sustituyó al primero de ellos “Libertad o muerte”, es una paradoja. No existe unión alguna en los sectores de la sociedad haitiana, están fragmentados y polarizados, la mayor parte de las veces enfrentados: oligarquía y masa desposeída, iletrados e intelectuales, burguesía mulata y descendientes de africanos, vuduístas y cristianos…
Si bien es cierto que en este país se ha impuesto con más virulencia la explotación por parte de potencias coloniales y en última instancia, del “Tridente Imperial”, no lo es menos que los haitianos han quedado prisioneros de su propio pasado glorioso, lograr aquella gesta en 1804, aunque a base de devolver con creces la más absurda violencia, el legado ha sido de resistencia, venganza y retaliación hacia ellos mismos.
El peor enemigo del pueblo haitiano es su clase dirigente, cómplice de los explotadores y a su vez explotadores de las masas. Precisamente por ser explotados, este pueblo encuentra una justificación para seguir perpetuando un círculo vicioso y seguir en la conmiseración, en vez de unirse todos y de levantar a su propio pueblo.